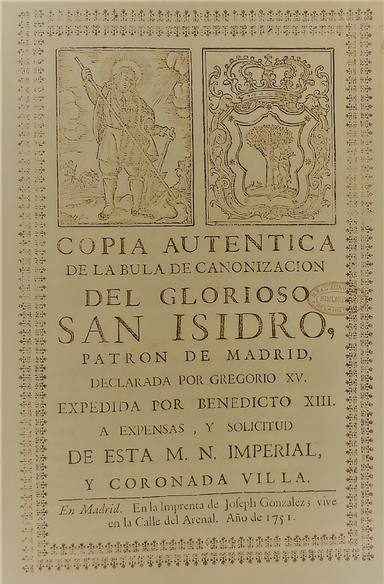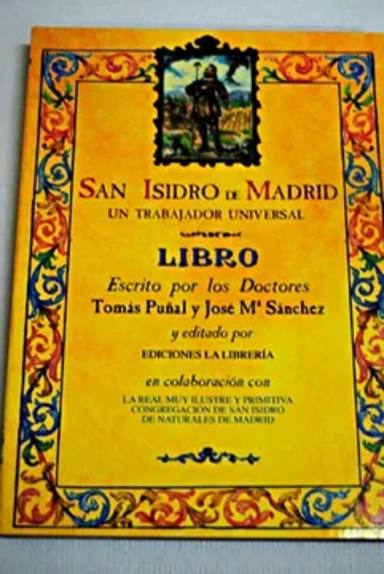La relación entre San Isidro y la Ciencia
La figura de San Isidro patrón de Madrid y del campo ha despertado el interés científico de diversos modos. Algunos de ellos se repasan en el presente artículo
Tiempo de lectura: 15’
En 2022 se cumplió el 400 aniversario de la canonización de san Isidro: la efectuó el 12 de marzo de 1622 Gregorio XV, junto a la de los españoles Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y el italiano Felipe Neri, existiendo pocos escritos que lo relacionen con la ciencia.
Porque San Isidro fue pronto objeto de estudio para la ciencia. Sería el rey Alfonso X El Sabio quien mandaría redactar un libro en el que se recogieran la vida y la obra de este popular personaje, un libro de historia al fin y al cabo. Y no se lo encargó al primero que pasó por allí…El encargo recayó sobre Juan Gil de Zamora, un franciscano teólogo, escritor, erudito y humanista, un científico de la época, colaborador del rey Sabio en su obra ‘Las Cantigas de Santa María’: alguien de fiar. Ciertamente desde nuestra perspectiva actual, lo recogido en la obra puede resultarnos de veracidad no del todo demostrada, pero no es menos cierto que en principio no tenemos porqué negar la historicidad de los hechos, admitiendo claro está la sobrenaturalidad de muchos de ellos.
Por este y otros estudios sabemos que San Isidro Labrador nació y murió en Madrid, de 1082 a 1172, año arriba año abajo. Recibió veneración popular intensa en la Capilla Real ubicada junto al altar mayor de la parroquia de San Andrés de Madrid. Probablemente el estudio científico más completo y documentado sobre su vida sea ‘San Isidro de Madrid. Un trabajador Universal’, escrito por los doctores Tomás Puñal y Jose Mª Sánchez y editado por Ediciones La Librería en 2000. El libro recoge con rigor científico todo lo conocido sobre el santo, referencias al estudio pionero de Juan Gil de Zamora incluías, así como una guía de todos los lugares relacionados con su vida y una completa bibliografía sobre su persona. Vamos, que merece mucho la pena comprarlo a cualquiera que quiera sumarse a este 400 aniversario del santo y tener conocimiento de causa.
San Isidro es tenido por zahorí o descubridor de manantiales y pozos. Se le atribuye haber abierto la popular Fuente de San Isidro, en la Ermita del Santo, haber descubierto el Pozo de San Isidro, de 27 metros de profundidad, ubicado en el actual Museo del Santo, el de la Ermita de Santa María la Antigua de Carabanchel, y el del subsuelo de la capilla de la Inmaculada de la Colegiata de San Isidro. La práctica de encontrar agua a falta de conocimientos geológicos e instrumental adecuado ha llegado a denominarse radiestesia, y es por muchos considerada como una pseudociencia. No se puede demostrar que san Isidro no dispusiera de un ‘don natural’ para interpretar empíricamente elementos paisajísticos y geológicos que finalmente las ciencias modernas asociaran a la proximidad de aguas subterráneas, por lo que hemos de conceder el beneficio de la duda al santo, poderes sobrenaturales más que posibles al margen.
Otra actividad desempeñada por nuestro santo, que en la actualidad tiene un tremendo sustento científico multidisciplinar – y si no que se lo digan a los integrantes del Instituto de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- y cuyos conocimientos en la época se transmitirían tanto oralmente como por escrito, fue la de las prácticas agrícolas, cuya tradición y aplicación al campo sin duda llevaría a cabo san Isidro y que siglos más tarde terminaría siendo recopilada por un clérigo de la Universidad de Alcalá de Henares, Gabriel Alonso de Herrera, científico católico en su tratado ‘Agricultura General’, que a tantas generaciones ha sido de utilidad en España y en todo el mundo.
Se considera que san Isidro trabajó en un campo próximo a la villa, heredad de Juan de Vargas, en Carabanchel, junto a la ribera derecha del río Manzanares, entonces llamado Guadarrama, en una casa de labor situada en medio de tierras fértiles dedicadas al cultivo de cereales, tierras que siguen ocupando una buena parte de las terrazas fluviales del río. Sobre la casa de labor que ocupó la familia se levantaría, ya en el siglo XV, una ermita, aprovechando el manantial y la fuente cuya construcción se atribuye al mismo santo, cuyas aguas tienen propiedades curativas, según fue reconocido por Roma en el propio proceso de canonización y sigue siendo evidente por múltiples testimonios. En vida de san Isidro Madrid pasó de manos musulmanas al reino de Toledo, es decir, a manos cristianas, en el año 1085, gracias al rey Alfonso VI, tras un pacto con el rey taifa Al-Q?dir. Se habla de Isidro como un mozárabe que casó con María de la Cabeza, y tuvieron un hijo, Juan o Illán. Por los pelos no acabaron los tres canonizados: su esposa sí. Se le atribuyen milagros, como a Cristo: hechos insólitos para los que la ciencia, incompleta como es ella, no tiene explicación, pero no por ello desdeñables o susceptibles de ser considerados como falsos sin más.
La disciplina científica de la historia nos habla del Madrid de san Isidro. De la primera muralla que tuvo Ma?rit – Madrid- nos quedan restos palpables, que las ciencias de la arqueología y la historia nos han permitido considerar, los más destacados en el Parque de Mohamed I, junto a la Cuesta de la Vega, hasta el momento se cree que son los restos más antiguos, material de sillería a soga y tizón al estilo califal. La muralla era, a juzgar por los restos, de pedernal y sílex en su parte inferior. Del contacto de los proyectiles cristianos con este material y las chispas que saltaban se dice que surgió la conocida frase: “Sobre agua fui edificada, mis muros de fuego son”. Un importante resto de la muralla se encontró al realizar el subterráneo del aparcamiento de la Plaza de Oriente: una atalaya fechada en el siglo IX que hoy se encuentra expuesta, protegida por un cristal, en el aparcamiento de la plaza. La arqueología ha revelado la existencia de un barrio islámico de campesinos, de origen bereber, durante los siglos X, XI y XII, en el lugar donde fue enterrado el cuerpo de San Isidro, en una zona llamada “Puerta de los Moros” tras la toma de Ma?rit por Alfonso VI.
En la época de nuestro santo fue Maslama El Madrileño, del que habla muy acertadamente Julio Samsó en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de Historia, el científico más relevante, también creyente por cierto, eso sí musulman. También se encuentra información interesante sobre él en madridislamico.org. Nacido en Madrid, estudió en Córdoba aritmética, geometría , astrología, y desarrolló allí toda su actividad profesional, creando importante escuela. Hay referencias de que levantó un horóscopo e hizo un tratado de aritmética comercial. Se le tiene por astrónomo, astrólogo, matemático y economista. Aunque los datos son escasos, se sitúa su nacimiento en Madrid en torno a 1007. Desarrolló sus avances científicos en Córdoba, ciudad en la que se estableció siendo joven, y donde falleció. Es considerado por algunos el científico más reputado de al-Ándalus. Se dice que tradujo el ‘Planisferio’ de Ptolomeo, pero esta obra aún no ha sido localizada, aunque se acepte que sirvió para posteriores traducciones al latín y hebreo, las cuales sí que han llegado hasta nuestros días. También se realizó una adaptación de las tablas de Al-Juarizmi (a cuyo nombre debemos el vocablo ‘algoritmo’) al meridiano de Córdoba, mediante observaciones astronómicas realizadas en torno al año 979, convirtiendo las fechas persas (guiadas por calendario solar) a las árabes (guiadas por el lunar). Esta obra la tradujo con posterioridad al latín el sabio inglés Adelardo de Bath. Gracias a estos cálculos se pudo corregir el tamaño del mar Mediterráneo y determinar su tamaño real.
Su interés por el aparato le llevó a escribir el ‘Tratado del Astrolabio’, en el cual escribe sobre su construcción y su uso. Dicho tratado se conserva en la biblioteca del Monasterio de El Escorial de Madrid, con el número 967 del Fondo Árabe. Con anterioridad a Maslama ya había descollado en España Isidoro de Sevilla, autor de las famosas ‘Etimologías’ en las que se incluían todos los saberes. Poco después vendrían Alfonso X El Sabio y Ramón Llull, también sabios cristianos, y coetáneos más o menos a Maslama fueron también los judíos sefardíes Maimónides y Abraham ben Meir ibn Ezra, o el también musulmán Averroes. Actualmente a Maslama se le recuerda a un paso de la madrileña avenida Ramón y Cajal, en una pequeña plaza, desde el año 1985: la ‘Plaza de Maslama’.
Otra relación que tiene san Isidro con la ciencia es la del patronazgo que el santo ha ejercido, habiendo ello propiciado que reciban su nombre varias instituciones científicas, resultando al menos curiosa la fama que tiene en este sentido en Argentina. Así, el 29 de julio de 1993 se fundó la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro bajo el auspicio de la Fundación San Isidro para la Educación, las Ciencias y las Artes. También está allí en Argentina la Universidad de San Isidro. Fundada en 2013 está localizada en la metrópoli de Buenos Aires, Otra institución relacionada con la investigación y la docencia universitaria ubicada en Argentina y en honor a nuestro santo patrón es el Hospital Central de San Isidro ''Dr. Melchor Ángel Posse'', un hospital público ubicado en el Partido de San Isidro, en la localidad de Acassuso, y es un Hospital Universitario adherido a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
San Isidro además es una localidad argentina, cabecera del partido bonaerense de San Isidro, ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, todo ello derivado de que en 1706 el capitán Domingo de Acassuso, vizcaíno de origen, fue autorizado a transformar la capilla particular de su hacienda –en tierras que en 1580 repartió a sus colaboradores Juan de Garay, habitadas por guaraníes- en un templo público que llevó el nombre de San Isidro Labrador, en homenaje al santo de su devoción, Patrono de Madrid, que se le apareció en sueños y le pidió que, cuando dispusiera de fortuna, erigiera en ese lugar una capilla donde pudieran asistir los pobladores de aquella zona, algo que hizo y terminó ocasionando que a los campos vecinos se les llamaran «del Santo», creándose una tradición que llega hasta nuestros días en forma de universidades.
Ya en España, otra institución muy célebre que honra desde hace bastante tiempo a nuestro madrileño Santo Patrón es el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que se fundó como asociación empresarial agraria en 1851. Además de defender la agricultura ha promovido multitud de cursos formativos y entre sus actividades se incluyó, sobre todo en el siglo XIX, el fomento de la incorporación de las ciencias modernas al mundo agrario, llegando a crear una oficina de investigación y descubrimiento de aguas subterráneas –sin duda en honor a san Isidro- y enfermedades de plantas. A este respecto, dicha institución jugó un papel crucial en la lucha científica contra la filoxera, insecto que arruinó al sector vitivinícola español a finales del siglo XIX y al cual hubo que hacer frente buscando aplicaciones de las ciencias agrícolas y entomológicas. También en relación con el vino, el Instituto se preocupó de dar cobertura científica a la industria enológica para, p.ej., evitar fraudes, elaborando informes tales como ‘Memoria sobre los medios empleados fraudulentamente para dar color a los vinos y especialmente del uso de la fuchsina: informe dado a la Junta Directiva del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro’. También relacionándolo con el mundo del vino, si quiera mencionar a Luis Justo Villanueva, católico ferviente ingeniero industrial madrileño trabajó en dicha institución, sentando las bases científicas para la elaboración del cava a nivel industrial.
Otro más que importante enclave dedicado al santo es el Real Cortijo de San Isidro, pedanía de Aranjuez fundada por Carlos III en 1766. Ideada como explotación agrícola modélica y despensa del cercano Palacio de Aranjuez, el rey trajo desde Nápoles plantas y viñas a modo de granja estudio. Fue en todos los sentidos una finca de experimentación agraria dedicada estudiar la combinación de tierras dedicadas a huerta con prados para cría de ganado lechero y, muy especialmente, el cultivo de diferentes variedades de olivos y vides, intensificado a partir de 1786.
Y ya más en el plano de la transmisión del saber, pero muy en relación con multitud de científicos católicos ilustres que la historia madrileña ha ido dando por haber pasado por sus aulas, situado en la Plaza Mayor de Madrid , el Instituto San Isidro que tiene el privilegio de ser probablemente el centro educativo más antiguo de España, heredero de los Estudios de la Villa (1346), del Colegio Imperial (1603), y también de los Reales Estudios (1625). Fue Seminario de Nobles, Academia de Matemáticas de Felipe II, Facultad de Medicina, Escuela de Arquitectura, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Artes. Los mejores tratados de enseñanza de la España del pasado, fueron redactados por personas vinculadas a este centro. El listado de personajes ilustres que han pasado por sus aulas es muy considerable, por extensión y por nivel. Centrándonos en el ámbito científico, en sus aulas recibió enseñanza Juan Eusebio Nieremberg y Ottin ( 1595 – 1658), sacerdote jesuita madrileño a quien ya le dediqué un artículo en Madrid Histórico, que fuera importante estudioso de las ciencias naturales. Otro insigne alumno del San Isidro fue Juan de la Cierva y Codorníu (1895-1963), ingeniero e inventor del autogiro gracias, entre otras cosas, a haberse venido a Madrid a vivir. También fueron alumnos del emblemático instituto los madrileños y afamados especialistas en ciencias históricas Manuel Tuñón de Lara (1915-1997), catedrático de Historia y profesor en la Universidad, José Simón Díaz (1920-2012), también catedrático de universidad e investigador, fundador del Instituto de Estudios Madrileños, del cual soy Miembro Colaborador desde 2021, y el más que famoso historiador Claudio Sánchez Albornoz (1893-1984). El Instituto San Isidro no ha tenido una actividad científica propiamente dicha pero sí de transferencia del conocimiento, habiendo sido eso sí objeto de estudio científico, todo bajo los auspicios de un patrón que a buen seguro no ha dejado de fomentar desde el Cielo la ciencia y su desarrollo en el mundo entero desde hace 400 años. El Instituto de Estudios Madrileños, del cual soy Miembro colaborador, está desarrollando un conjunto de interesantísimas conferencias de entrada gratuita que serán la delicia de quienes quieran honrar al santo sin olvidar la ciencia https://xn--institutoestudiosmadrileos-4rc.es/.
El Instituto de Estudios Madrileños (IEM) organizó en su día un conjunto de econferencias sobre estudios científicos en tornoa san Isidro que se pueden ver aquí https://xn--institutoestudiosmadrileos-4rc.es/ultimas-conferencias/ y leer aquí https://xn--institutoestudiosmadrileos-4rc.es/wp-content/uploads/2023/05/SAN-ISIDRO-PARA-LA-RED.pdf. Así mismo se publicó un interesante libro cuyo principal realizador fue el IEM ‘Códice de los milagros de san Isidro (S. XIII). Edición crítica comentada. Transcripción, traducción y estudio codicológico’
El ‘Códice de los milagros’, la más famosa obra escrita a cerca del patrón de Madrid y patrón universal de la agricultura que se exhibe en el Museo de la Catedral de Santa María La Real de La Almudena desde su inauguración en 2007. El también conocido como ‘Códice de Juan diácono’, redactado en el siglo XIII, es un documento en el que se recogen los milagros del santo y más cosas como veremos más adelante, de enorme interés espiritual. El mencionado nuevo estudio se titula ‘Códice de los milagros de san Isidro (S. XIII). Edición crítica comentada. Transcripción, traducción y estudio codicológico’, cuyo autor principal es el Dr. Tomás Puñal Fernández del IEM.
Incluye la mencionada obra una presentación titulada ‘El llamado Códice de Juan Diácono. A modo de introducción de la edición de 2022’, obra esta por cierto póstuma de Enrique de Aguinaga Enrique de Aguinaga (1923-2022), fallecido días antes de entregar el manuscrito de la misma, Decano de los Cronistas de la Villa, Catedrático emérito de la Universidad Complutense y miembro numerario de la Real Academia de Doctores, que además presidió el IEM. Aguinaga menciona en su texto a quien custodió el Códice durante 23 años, don Nicolás Sanz Martínez ( 1912 – 2002), sacerdote diocesano que fue canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María la Real de la Almudena desde el 17 de julio de 1975, vocal de Patrimonio Artístico y Documental desde el 2 de mayo de 1977, y Archivero del Archivo Histórico de la Archidiócesis desde el 10 de octubre de 1977, y que escribió el trabajo ‘El Códice de Juan diácono’. Para don Nicolás el archivero, el motivo fundamental de la escritura del Códice sería postular ante la Iglesia el reconocimiento de la santidad de Isidro, ya aclamada con anterioridad por el pueblo madrileño. Gracias a este cura archivero tenemos códice.
Pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando se realizó el primer estudio científico sobre el Códice, y lo llevó a cabo el jesuita Fidel Fita, siendo él quien dio a conocer al gran público su texto: nuevamente cienci y fe de la mano. Fidel Fita Colomé (1835 –1918), fue un historiador de la Iglesia, epigrafista y documentalista, considerado nada menos que por Menéndez Pelayo –a quien sustituyó como director de la Real Academia de la Historia (RAH) en el invierno de 1912- como el más fecundo historiador de su tiempo. Su facilidad para los idiomas - dominaba el latín, el griego y el hebreo y podía mantener correspondencia en alemán, inglés y francés- lo llevaría a ser uno de los mejores lingüistas de la Compañía de Jesús. Fue elegido académico de la RAH el 17 de marzo de 1877, tomando posesión el 6 de julio de 1879. En ella participó en las comisiones de la España Sagrada, Antigüedades, Boletín, Diccionario Biográfico, Estudios Orientales, Vías Romanas, Indias y Cortes y Fueros, asumiendo desde 1883 la dirección del Boletín de la institución, en el que escribió multitud de artículos y crónicas con otros miembros de la RAH. Recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, fue socio honorario de la Société des Études Juives de París, elegido para ocupar el Sillón Q en la Real Academia Española, académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando, correspondiente del Instituto Arqueológico Germánico y del Instituto Arqueológico de Roma, etc.
Fita, interesado por la historia medieval de la capital de España, dio a conocer por vez primera el texto del Códice tras proceder a su transcripción y contextualizándolo en un período concreto de la Edad Media. Además, lanzó como hipótesis sobre su autoría debido a sus características de contenido y estilo de redacción a Juan Gil de Zamora, scriptor de Alfonso X y preceptor de su hijo Don Sancho IV, que ingresado en la orden franciscana en 1260 pudo escribir la vida de San Isidro durante un período de formación en Madrid, como parte de su obra de De viribus ilustribus.
Con ocasión de la dedicación de la catedral por san Juan Pablo II, la Academia Diocesana de Arte e Historia San Dámaso publicó en 1993 una edición facsímil de este códice, con prólogo del cardenal arzobispo de Madrid Ángel Suquía con la transcripción realizada por el padre Fidel Fita, y revisada por el padre Quintín Aldea SJ, de la misma academia; una traducción al español de Pilar Saquero y Tomás González, de la Universidad Complutense de Madrid, y un comentario codicológico de Tomás Marín y María Luisa Palacio.
Terminada la presentación encontramos el maravilloso facsímil del Códice, en latín, y después su transcripción y traducción revisadas, actualizadas y corregidas con respecto a ediciones anteriores y con los comentarios necesarios, incluyendo la parte musical, y también la transcripción del informe y acta notarial del siglo XVI para la canonización, documentos que se anexaron al Códice con posterioridad. A continuación se presenta el estudio codicológico del científico Dr. Tomás Puñal, profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, del IEM.
Señala Puñal que está escrito en letra gótica libraria que en el caso hispano es la de la mayoría de los códices de la segunda mitad del siglo XIII y que se trata de una de las joyas documentales de la Castilla medieval, siendo mucho más que una mera recopilación de milagros con sentido devocional , además de que el documento tiene gran interés científico por la contextualización en el espacio y en el tiempo de estos milagros, que permite conocer ciertos aspectos de la vida política, social, económica y eclesiástica de la época, la religiosidad popular vivida a través de las cofradías de laicos y religiosos o de ambos como elemento de cohesión social mediante actividades como el organizar convites fraternos o ágapes y reparto de alimentos entre los pobres y necesitados, las enfermedades de la época que son curadas como cegueras, parálisis, fiebres cuartanas, depresión, ansiedad… siendo particularmente interesante el conjunto de himnos, tanto los que acompañan a los milagros como los que forman parte del contenido litúrgico del Códice, que se escribió no sólo para dejar memoria de los prodigios, sino para realzar su culto en canto polifónico, por cierto una de las mejores manifestaciones del siglo XIII. Son además frecuentes en el Códice las citas de autoridad básicamente al Génesis, al libro de la Sabiduría, al libro de Tobías, san Pablo y los Evangelios. Se trata de un mamotreto para la catequesis y de un ritual para el culto, todo ello ahora legible en español gracias a este nuevo estudio propiciado en parte por el Cardenal Osoro.
En cuanto a los cambios de domicilio del Códice el autor indica que estaría en origen dentro del Arca Funeraria en la que se guardaría el cuerpo incorrupto de san Isidro, de donde en algún momento pasaría al archivo de la iglesia de San Andrés, para finalmente llegar a la Real Colegiata de San Isidro cuando dicho templo asumió las funciones de Catedral a raíz de existir la nueva diócesis, en 1991, siendo desde entonces custodiado por el Cabildo Catedralicio la diócesis de Madrid. En 1993 el arca funeraria medieval que se custodiaba en la capilla del Palacio Episcopal y el Códice serían trasladados a la recién inaugurada Catedral de la Almudena. Aquí permaneció el Códice desde entonces, primero en dependencias del Cabildo Catedral, por la inexistencia de un Archivo Catedral organizado, hasta su traslado al museo.
En cuanto a la autoría, el Dr. Puñal indica sobre Juan Gil de Zamora, autor propuesto por el P. Fita, que conviene ser prudentes. No resulta descartable dicha autoría, pero el hecho de que su nombre no aparezca en ningún lugar en el Códice plantea interrogantes. Es verdad que las ideas que subyacen a lo largo del códice sobre el trabajo, la oración, la caridad o el amor por la naturaleza y sus criaturas, están en bastante consonancia con el espíritu franciscano, que algunos de los protagonistas de los milagros son frailes de la conocida como orden menor o Venerable Orden Tercera Franciscana, como los que trasladaron a hombros su cuerpo en una rogativa de lluvias desde San Andrés a la Basílica de la Virgen de Atocha, descrita en el milagro 61. A dicha orden perteneció Gil de Zamora. El Dr. Puñal concluye sus reflexiones considerando a la obra de autor anónimo.
Propone en su estudio el Dr. Puñal que en el códice hay un plan argumental, y que el manuscrito tiene una función eminentemente doctrinal en sus inicios, encierra la paradoja de que Isidro no es un clérigo, sino un laico –el primer santo laico dela Iglesia Católica- trabajador y padre de familia: el mensaje que se ofrece es el de que los laicos podían ser también un referente moral y religioso, como lo indica la palabra ‘padre’ que suele acompañar al santo. Por otro lado se observa que todos los clérigos protagonistas de los distintos relatos no salen muy bien parados, y que la opinión que el autor tenía de ellos no era demasiado buena. Sin embargo la imagen de los religiosos franciscanos es lo contrario, todo lo cual sugeriría según el Dr. Puñal la propuesta de una reforma moral del clero en el que las órdenes mendicantes como los franciscanos jugaran un papel determinante en Madrid: sabemos que a finales del siglo XV recibían del concejo una contribución anual como limosna por predicar y administrar el sacramento de la penitencia.
Además señala el autor que en el estilo de redacción se aprecia la influencia de ciertos géneros literarios típicos del siglo XIII: se trata de los tropos medievales, representaciones litúrgicas dramatizadas acompañadas de música y alegorías también conocidas como autos sacramentales, que se representaban junto a los oficios religiosos, y que están en el origen del teatro medieval, cuyos textos más antiguos en Castilla proceden de la Catedral de Toledo: el modo en el que se redactan algunos de los milagros en el Códice permitiría perfectamente su representación.
En cuanto a la génesis del códice, no señala Puñal en ningún momento que sea la inventiva, si no más bien un proceso podría decirse científico previo de información en el cual los milagros se fuesen recopilando, pasándose de la transmisión oral a la escrita, en principio utilizando cédulas, es decir, pequeños pergaminos, para que quedase constancia en una sociedad en que las transformaciones culturales que se inician a partir del siglo XIII empiezan a otorgar a la escritura un valor importante como testimonio de prueba y garantía jurídica sobre la información predominantemente oral. En el milagro 7 el propio autor dice que por culpa de la negligencia de los hombres no han sido escritos muchos milagros que en diversos tiempos y modos y en muchas personas Dios obró por su intercesión, de modo que el autor se ha esforzado en escribir aquellos que ha podido hallar fidedignos, es decir, el autor señala aquí que hay un proceso selectivo basado en la credibilidad que el autor daba a los testigos, porque las historias que habían permanecido durante tiempo en el imaginario popular de muchos era prueba más que suficiente para poder sancionarlas. Añade el autor que tras la transmisión oral viene la expresión escrita de los milagros.
Además de su gran provecho espiritual, los detalles científicos del estudio colmarán la curiosidad del lector y le harán tomar conciencia de la importancia de la poco conocida obra. Se trata de un regalo idóneo en el que ciencia y fe se concilian solas en torno al patrón de Madrid.