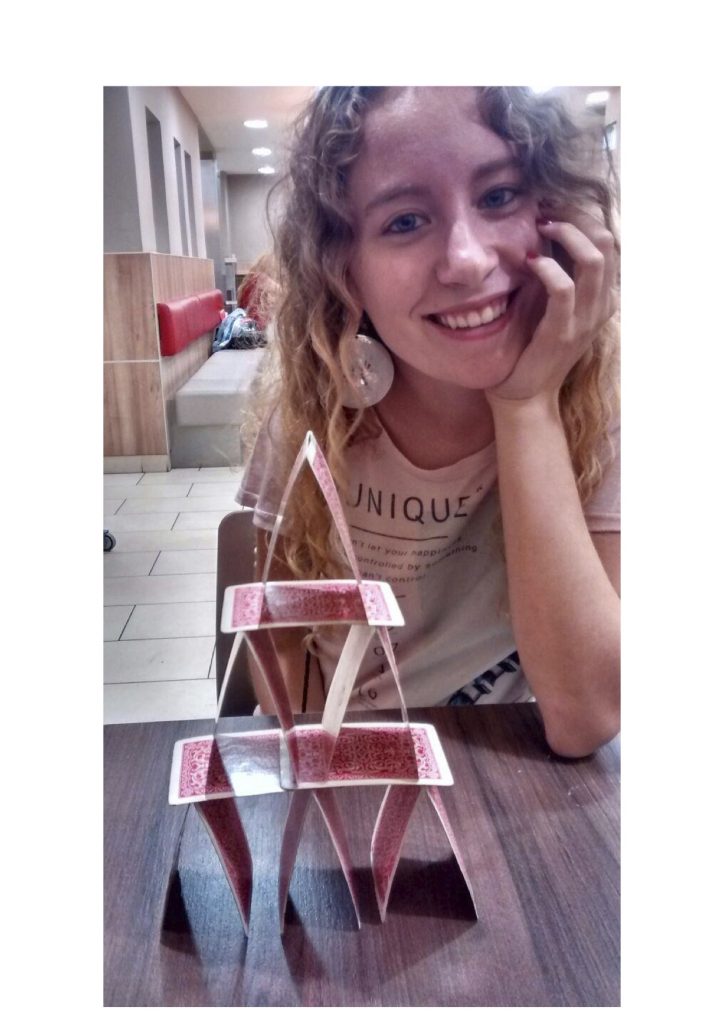Luciérnagas
Rosario Fuster
www.excelencialiteraria.com

Mientras las estrellas se proyectaban en el techo y la música envolvía todo el espacio, pensó en ella. Algunas eran luces estáticas, otras desaparecían dejando una estela. A estas últimas les pedía volver a verla.
Recordó el día que se conocieron, el coqueteo, las veces que intentó llamar su atención con alguna frase que le hiciera subir los colores o romper la seriedad que le caracterizaba y, de esta manera, conseguir que bajara la guardia y hacerla reír. Después de cada sonrojo, una sonrisa iluminaba su rostro, formando pequeñas arrugas en el borde de sus ojos verdes.
Matías llevaba años enamorado de Lourdes, tantos que había perdido la cuenta. Pero seguía sin ser capaz de confesarle lo que sentía por ella, quizás por el miedo a que, si le rechazara, dejaran de verse. La posibilidad existía y no quería arriesgarse.
Había conocido a muchos de los novios de Lourdes, con los que intentó fraguar cierta amistad porque sabía que para ella era una cuestión importante. Por su parte abrió el corazón a algunas chicas, que siempre le recordaban a ella, pero que enseguida se convertían en capítulos concluidos.
“Fireflies”, de Lights & Motion, comenzó a sonar a través del altavoz del astro planetario. Se trataba de una canción sin letra, larga, de más de cinco minutos de duración. Era la banda sonora de la historia de amor que deseaba vivir. Le recordaba a la noche sin luna en la que ambos descubrieron unas luces casi imperceptibles mientras paseaban por la Albufera de Valencia. Fue la primera vez las vieron, amarillas y verdes, destellando en la oscuridad. Luciérnagas. La luz de la magia. Porque eso parecían, cuestión de magia.
Aquella noche había estado a punto de ser sincero, pero cuando se disponía a confesarle su amor un mensaje llegó al móvil de Lourdes. Se lo había enviado una de sus recientes conquistas. Entonces Matías decidió no dar el paso; mejor, no arruinarle la ilusión de una nueva oportunidad… aunque esta no fuera con él.
Como aquella, se sucedieron otras ocasiones de apariencia perfecta. Pero en todas ellas ocurría algo que le hacía cambiar de parecer.
Lourdes comenzó a hablarle de Miguel. Afirmaba de continuo que era un chico diferente del que, poco a poco, se estaba enamorando. Lourdes y su nuevo amor viajaron por doquier, se presentaron a sus respectivas familias, compartieron amigos e, incluso, trazaron un futuro juntos, lo que provocó que Matías se sintiera acechado por una oscuridad que narcotizaba la esperanza de tener algo con ella. Se alejaron el uno del otro y, de pronto, dejaron de verse.
Él creyó que su corazón se había partido en mil pedazos y que no iba a recuperarse. Desconocía que de amor no muere, que con el tiempo se aprende a vivir con ese dolor que ensombrece el alma.
Unos meses después Matías decidió que había llegado la hora de dejar sus lamentos a cuenta de algo que no tenía solución. Hizo las maletas y se fue a Madrid en busca de un nuevo comienzo. No sabía si sería un destino temporal o permanente; en ese momento, la duración de su viaje era irrelevante.
Tomó lo imprescindible y llegó a la estación del AVE. Antes de subir al vagón, inspiró el aroma a sal y añoró la sonrisa de Lourdes.
En Madrid los transeúntes se mueven a un ritmo completamente distinto, empujados siempre por la prisa, dentro de sus cosas, distraídos, fijos en la pantalla del móvi, pendientes de no perder el transporte que los lleva de un sitio a otro. Matías eligió caminar desde la estación de Atocha con cierta parsimonia, sintiendo cada paso que daba y curioseando por el centro de la ciudad.
Durante varios años se dedicó a distintos trabajos temporales que compatibilizaba con cursos sobre diferentes competencias laborales. Aprendió inglés y un poco de francés. Hizo amigos parecidos a él y tuvo alguna “novieta” (como decía su abuela), de la que disfrutó porque Lourdes ya no estaba para frenar su vida. Pero con cada ruptura volvía mirar al techo después de pulsar la opción de estrellas fugaces, y deseaba reencontrarse con su único amor.
Cuando pensaba en Lourdes, se preguntaba si habría cambiado. Para él, a pesar de algunos destellos plateados en el pelo y unas arrugas más acentuadas en la frente, el tiempo no había trasncurrido si examinaba sus sentimientos. Sin embargo, no volvió a Valencia. Aunque extrañaba todo lo que albergaba su ciudad, prefería no encontrarse con los lugares que habían frecuentado juntos. Sí viajó a otras ciudades, como Barcelona o Murcia. Y en una pequeña libreta de tapas de cuero negro escribía sus experiencias. Anhelaba compartir con Lourdes esas páginas, leérselas para que ella supiera las cosas que se había perdido.
Una noche, mientras se arreglaba para una cena, se topó con una corbata azul oscura en el fondo del armario. Se la regaló Lourdes el día de su graduación. No pudo aguantarse las ganas de llamarla para que supiera que, después de tanto tiempo, había encontrado aquella prenda.
Contestó una voz desconocida, que le informó que la dueña del móvil estaba ocupada, que le propuso volver a llamarla en unos minutos.
<<¿Para qué?>>, se preguntó Matías. <<Mejor no>>.
Terminó de abotonarse la camisa, se ciñó la corbata y se marchó a la terraza del Círculo de Bellas Artes, uno de los rincones más románticos de Madrid. Por eso, al entrar en la cafetería algo se removió en su interior y volvió a teclenar el número de Lourdes.
–¿Hola? –escuchó del otro lado del teléfono. Era ella.
–Soy Matías – respondió.
–¡Matías…! Cuánto tiempo –exclamó con entusiasmo.
La conversación enlazó muchas preguntas a sus correspondientes respuestas. Poco a poco terminaron las banalidades y comenzaron las emocioness. Él canceló su cita y ella buscó un lugar tranquilo para seguir la conversación sin interrupciones.
Días después, volvieron los momentos compartidos, los paseos por la Albufera, los sentimientos y las luciérnagas. Y su historia se reescribió.