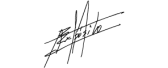De jugar en la NBA con LeBron James y ganar más de 16 millones de dólares a vivir en la calle
Delonte West pasó de tenerlo todo en el baloncesto a malvivir sin rumbo desde 2016, tal y como ha quedado evidenciado en sus últimas imágenes públicas

De jugar en la NBA con LeBron James y ganar más de 16 millones de dólares a vivir en la calle
Publicado el - Actualizado
4 min lectura
La vida puede llegar a ser muy caprichosa. Un día, exprimes tu pasión al más alto nivel, con cierta importancia y un sueldo considerable. Al otro, lo pierdes todo y te ves obligado a arrojarte a las calles, arropándote con las adicciones y las peleas, sin que el frío deje de acompañarte. Delonte West llegó a acariciar la cima en el mundo del baloncesto: pudo ser lo que quisiera. Sin embargo, tan rápido alcanzó el firmamento como descendió a los infiernos. A sus 36 años, parece que ha pasado un siglo desde que compartió equipo con el mismísimo LeBron James en la NBA. Nadie le reconoce. Ni siquiera él mismo lo consigue.
No es el primer juguete roto que deja a su paso la mejor liga del mundo. Ni, por desgracia, será el último. Pero las imágenes en las que West es protagonista que han salido a la luz esta semana emanan lástima. Y preocupación. Ver así a alguien que ganó más de 16 millones de dólares canasta mediante, que fue un jugador destacado en los primeros Cavs del candidato a GOAT James, duele: apaleado en mitad de una carretera, esposado y desnortado de forma absoluta en sus declaraciones ante la cámara. Muy duro para alguien que comparte apellido con nada menos que el logo (de nombre Jerry) ideado para el basket más selecto del planeta.
Fue precisamente en Cleveland, allá por 2008, donde West empezó a tomar conciencia de que padecía un trastorno bipolar. El diagnóstico llegó tras ser detenido por un ataque de furia en pleno entreno, con un árbitro aficionado como diana. No le había ido mal en su primer equipo profesional, los Boston Celtics, durante tres años. Aunque apenas tuvo incidencia después, 12 meses, en los hoy desaparecidos Seattle Supersonics. Parecía que en The Land, junto a un entonces joven Rey, había encontrado su razón de ser. Qué equivocado estaba.
Porque los tiempos de vino y rosas no pudieron ser más fugaces. El 17 de septiembre de 2009, la Policía pilló a Delonte West, previa infracción de tráfico, con un auténtico arsenal en su moto: una pistola Beretta de 9 mmm, un revólver Ruger .357 Magnum, una escopeta corredera Remington 870, un cuchillo de caza gigantesco y mucha, muchísima munición. Según parece, quería esconder todas esas armas de sus primos pequeños, que se las habían encontrado al abrir un armario de la casa de West. Con antipsicótico en vena mientras conducía, el cóctel resultaba tan demoledor que era imposible que aquello no saltase por los aires.
Tras ese arresto, todos fueron dejándole de lado poco a poco: los compañeros, la prensa (sobre todo, tras encararse, desatado, con un periodista), su mujer… La veda la había abierto el hermano mayor de West, Dmitri, todavía en la época de Boston: “Esta vida no es para mí”. La incidencia que tuvo en los Cavaliers, vigentes subcampeones de la NBA de la época, se apagó a pasos vertiginosos. Mientras él, en lo personal, hacía lo propio. Salió de la franquicia entre rumores de un posible idilio con la madre de LeBron.
No hubo manera de reconducir la situación. West apenas duró una semana en los Minnesota Timberwolves y volvió a Boston para pasar sin pena ni gloria. Después, lo más destacado de su etapa en los Dallas Mavericks fue meterle el dedo en el oído a Gordon Hayward durante un partido contra los Utah Jazz. Entre medias, se saltó una visita del equipo a la Casa Blanca y se pasó de la raya, retractándose después, en Twitter. Sin olvidar que, abandonado por su mujer, tuvo que dormir durante semanas en una furgoneta aparcada en el parking del pabellón.
Era cuestión de tiempo que a West le comunicaran que no se molestase en volver: dicen que porque se enfrentó a dos compañeros. Liga de Desarrollo, China, Venezuela… Al fin, el averno le acogió sin remedio tras un calvario épico, aderezado de lesiones, experiencias fallidas y escasos partidos. Desde 2016, sobrevive a duras penas como animal callejero, dilapidado ya el éxito de esos 432 partidos en la NBA (9,7 puntos, 2,9 rebotes y 3,6 asistencias de media finiquitados en 2012).
Increíble, pero cierto. Y muy triste. Los fantasmas y la enfermedad han podido con aquel niño, de padres divorciados, del que se burlaban por el simple hecho de llamarse Delonte. Aquel chaval que lloraba sin consuelo en el banquillo cuando perdía un partido en el instituto. Aquel universitario que se quedaba a dormir en la grada del gimnasio después de una sesión de tiro agotadora, tras encestar todo lo fallado en el partido. Aquel hombre que se transformaba en bestia, ya en la NBA, cuando un silbato sonaba en su contra durante un entrenamiento. Aquel ser humano que, en definitiva, quizá nunca haya conocido la felicidad plena. E incluso, por cruel que suene, la felicidad a secas.